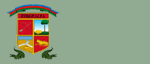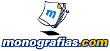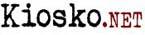Las réplicas de la emergencia nuclear de Japón en Chile – wharton.universia.net – 6.4.2011

Es por ello que Perú, que arrastra un largo historial de eventos sísmicos, se apresuró a anunciar, a raíz del desastre japonés, que prescindirá de centrales nucleares para el desarrollo de su matriz energética. Según declaró recientemente el Presidente Alan García a medios de prensa regionales, “teniendo tantos recursos hidroenergéticos, gasíferos y petrolíferos, Perú hoy hace un compromiso para los próximos 100 años de estar libre del desarrollo nuclear, mucho más si consideramos que somos un país sísmico”.
Y pese a que Chile históricamente también ha sido azotado por sismos de intensa magnitud, siendo el más reciente el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, que arrasaron con toda la zona costera del sur del país, dejando a miles de personas sin vivienda y anulando de paso toda la actividad turística, pesquera y artesanal del lugar, hoy el país sudamericano avanza en una dirección completamente opuesta a la de su vecino Perú.
El terremoto de 9,1 grados en la escala Richter que azotó a Japón el pasado 11 de marzo pasó a la historia como el segundo más fuerte del que se tenga registro a nivel mundial, siendo sólo superado por el de Valdivia (1960), en Chile, que tuvo una intensidad de 9,5 grados. Pero, sin duda, en estos momentos lo que concita la preocupación de la opinión pública mundial es la emergencia nuclear que vive la nación nipona, después de que el terremoto y devastador tsunami afectaran la planta nuclear de Fukushima Daiichi, utilizada para la generación de energía eléctrica, ocasionando importantes fugas de material radiactivo.
Lo anterior ha abierto un debate de proporciones globales en torno a la seguridad de las instalaciones nucleares, asevera Alfonso Guijón, Jefe de Proyectos de POCH, consultora chilena de ingeniería y proyectos ambientales, “debido a que quedó demostrado que una central nuclear emplazada en un país desarrollado y con tecnología vigente, no fue capaz de resistir un desastre natural, y hoy presenta fugas parciales en cuatro de sus seis reactores”. El Gobierno nipón ha iniciado una evacuación de 200 kilómetros a la redonda, añade, “dado que la contaminación radioactiva está impactando en las personas, los animales, los alimentos y el agua, aunque las verdaderas consecuencias están por verse”.
Es más, hasta antes del accidente en Fukushima Daiichi, Japón era un ejemplo emblemático de que un país sísmico podía contar con generación eléctrica segura a partir de plantas nucleares, recalca José Miguel Sanchez, profesor del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, “pero hoy este paradigma está siendo absolutamente cuestionado”.
Es por ello que Perú, que arrastra un largo historial de eventos sísmicos, se apresuró a anunciar, a raíz del desastre japonés, que prescindirá de centrales nucleares para el desarrollo de su matriz energética. Según declaró recientemente el Presidente Alan García a medios de prensa regionales, “teniendo tantos recursos hidroenergéticos, gasíferos y petrolíferos, Perú hoy hace un compromiso para los próximos 100 años de estar libre del desarrollo nuclear, mucho más si consideramos que somos un país sísmico”.
Y pese a que Chile históricamente también ha sido azotado por sismos de intensa magnitud, siendo el más reciente el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, que arrasaron con toda la zona costera del sur del país, dejando a miles de personas sin vivienda y anulando de paso toda la actividad turística, pesquera y artesanal del lugar, hoy el país sudamericano avanza en una dirección completamente opuesta a la de su vecino Perú.
La apuesta nuclear chilena
El pasado 24 de febrero, el biministro chileno de Minería y Energía, Laurence Golborne, firmó con Francia, donde el 74% de la energía producida es de fuente nuclear, un vasto acuerdo de cooperación en el terreno energético, que incluye la energía nuclear. “Vamos a poner en marcha una cooperación institucional sin límites para acompañar a Chile en la reflexión” sobre su estrategia en el terreno nuclear, destacó el ministro francés Éric Besson sobre el acuerdo.
Posteriormente, el 18 de marzo el Gobierno de Chile firmó otro acuerdo de cooperación, esta vez con Estados Unidos, para el estudio y capacitación decapital humano en el desarrollo de la energía nuclear, en medio de una fuerte polémica donde políticos, ciudadanos y dirigentes medioambientalistas cuestionaron la medida y protagonizaron marchas y manifestaciones en su contra. El Presidente Sebastián Piñera salió a defender la iniciativa, explicando a medios locales de prensa que “no podemos tener miedo a aprender y conocer mejor todas las fuentes de energía. Este convenio apunta a la investigación y a la capacitación del recurso humano en energía nuclear”.
Según reflejan las declaraciones a los medios, el objetivo del Gobierno con estas iniciativas no es otro que sentar las bases de formación técnica y profesional del país en materia nuclear para la próxima década, periodo en que las autoridades decidirán, “probablemente” la necesidad de que el país se dote de centrales nucleares.
Pero la emergencia nuclear en Fukushima se ha consolidado como una poderosa barrera emocional entre la opinión pública para el futuro desarrollo de centrales nucleares en Chile, según señala Claudio Tenreiro, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, Chile. “La gente, en general, está muy susceptible y en el terrible suceso de Japón hay una mezcla de imágenes, de las miles de víctimas que cobró el terremoto y posterior tsunami, con el desastre en la central de Fukushima”. Por eso, comenta, “es lógico que el desarrollo nuclear despierte una gran oposición entre la población”.
Además, el drama nuclear en Japón ha hecho revivir el desastre de Three Mile Island, en Estados Unidos (1979) y el de Chernobyl (1986), acota Guijón. “Si bien los accidentes que se vivieron en estos lugares fueron producto de fallas técnicas y humanas, el cuestionamiento a la seguridad de las centrales nucleares es exactamente el mismo y válido para lo ocurrido en Fukushima, el cual fue causado por un tsunami”.
En cambio, Sebastián Bernstein, Socio director de Synex, empresa chilena de consultoría energética, opina distinto y asegura que, desde el punto de vista técnico, “un reactor nuclear moderno y bien emplazado no tendría porqué correr el mismo riesgo que lo acontecido en Fukushima”, una central que empezó a operar en 1971 y cuyo periodo de funcionamiento vencía en 2011. Hay que considerar el hecho, dice, “de que ha habido importantes avances en el diseño de reactores nucleares de última generación”.
Similar es la visión de Hugh Rudnick, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Católica de Chile, quien plantea que “las centrales nucleares de tercera generación tienen lo que se denomina apagado pasivo (pasive shutdown), que evitan que el apagado de los reactores dependa de servicios auxiliares, como fue el caso de los generadores a diesel [de emergencia] de la central de Fukushima y que resultaron dañados con el tsunami”. La falta de electricidad fue lo que impidió mantener los sistemas de refrigeración de los reactores nucleares operativos, provocando el desastre en la central.
Un desafío para el crecimiento
Rudnick afirma que la energía nuclear es una alternativa que Chile debe estudiar, “dado que el abastecimiento eléctrico de largo plazo del país lamentablemente no tiene muchas alternativas de fuentes”. El recurso hidroeléctrico, las energías renovables no convencionales y el carbón, que están presentes en Chile, comenta, ofrecen ciertas oportunidades pero asociadas a serias desventajas”.
Pese a que Chile cuenta con recursos hidroeléctricos aún no explotados, detalla Rudnick, que bordean los 20.000 MW y de los cuales la mitad yace en la Patagonia, al sur del país, “este recurso no será suficiente para responder al desarrollo económico del país, considerando que se estima que la demanda energética de Chile se duplique para 2025”.
Las energías renovables no convencionales como la solar, la eólica y la geotérmica, son todavía muy caras para constituirse en alternativas de suministro energético masivo para Chile, asevera, “además son intermitentes, igual requeriríamos de respaldo térmico en la noche, cuando nuestros generadores solares no responden. Por otro lado, las energías renovables sólo podrían aportar con una potencia del 15% o 20% a la matriz energética del país”.
El carbón surge como otra interesante alternativa, sostiene Rudnick, “debido a que hay grandes volúmenes del mineral en Chile y no presenta riesgos geopolíticos de suministro, a diferencia del petróleo que importamos a precios altos y volátiles, al igual que el gas natural licuado (GNL)”. Pero el carbón es altamente contaminante y en un mundo crecientemente preocupado por la huella de carbono, advierte, si Chile “carboniza” aún más su matriz energética, el país empeoraría su posición competitiva a nivel regional y mundial.
En virtud de todo lo anterior, la energía nuclear surge como una atractiva posibilidad frente al carbón, comenta Rudnick. “Con costes medios levemente superiores al carbón, tiene la gran ventaja de ser una energía abundante, no emisora de gases de efecto invernadero, y que de desarrollarse en Chile, descarbonizaría la matriz energética del país”.
Por estos motivos, la autoridad en Chile ha decidido avanzar en el estudio de la energía nuclear, explica Bernstein, como una forma de decidir a futuro si es una opción válida o no para el crecimiento económico del país. “De hecho, Perú nunca ha estudiado el tema y lo desechó fácilmente, porque la nación andina cuenta con mucho gas natural e hidroelectricidad”. Pero si Chile pretende seguir creciendo entre el 4% y el 5% anual, señala Sánchez, no puede descartar ningún tipo de energía a priori. “La autoridad debe estudiar todas las posibilidades, con sus costos y beneficios y en función de ello tomar decisiones”.
No obstante, Rudnick reconoce que lagran debilidad que presenta la energía nuclear es que es percibida como altamente riesgosa, dado él último accidente ocurrido en Japón. “Habría que evaluar, determinar amenazas y decidir si hay reales oportunidades de desarrollo de energía nuclear en Chile, que den garantías a la población”.
Un momento crucial
De hecho, Noam Lior, profesor de Ingeniería mecánica y Mecánica aplicada de la Universidad de Pensilvania, en EEUU, que estudia la energía y el medio ambiente, cree que la seguridad pública es uno de los tres riesgos asociados a la energía nuclear que las autoridades de cualquier país deben tener en cuenta a la hora de plantearse su desarrollo. Esto, junto con el manejo de los residuos nucleares a largo plazo y la proliferación. Los eventos en Japón han puesto de relieve los peligros de accidentes nucleares, que son raros, pero cuando suceden se convierten en “un problema de rabia”. También ha sacado a relucir el problema del almacenamiento de residuos, ya que uno de los mayores riesgos en Fukushima tiene que ver con las barras de combustible gastado. Si bien hay riesgos asociados con los combustibles fósiles -como la contaminación atmosférica, los accidentes mineros o los derrames de petróleo- el nuclear es el único que pasa los riesgos a las próximas generaciones en forma de residuos radiactivos. Y con la amenaza del terrorismo siempre presente, el coste de asegurar las instalaciones nucleares es cada vez mayor. ”Cada problema tiene solución, pero cada solución cuesta dinero”, dice Lior. “Construir sin ofrecer soluciones no es una buena idea”.
La crisis en Japón puede convertirse en un momento crucial para reconsiderar los verdaderos riesgos de la energía nuclear y cómo se regula, dice Howard Kunreuther, co-director de Gestión de Riesgos de Wharton y Centro de Procesos de Decisión. Parte de ese replanteamiento debe contemplar no sólo los riesgos de la energía nuclear, sino otras formas de energía también. Varios expertos señalaron que el peor desastre nuclear, el accidente de Chernobyl, con el tiempo mató a cerca de 10.000 personas, la mayoría de cáncer. Sin embargo, la contaminación del carbón, que actualmente suministra el 45% de la energía de EEUU, mata a 10.000 personas en este país cada año.
“Cualquier fuente de energía, cuenta con riesgos asociados”, señala Eric W. Orts, profesor de estudios de Derecho y Ética Empresarial de Wharton, que también dirige Initiative for Global Environmental Leadership de la misma institución. Los paneles solares requieren la extracción de materiales, los molinos de viento afectan al paisaje y matan aves, y la energía geotérmica que se pensaba que era segura al principio, pero ahora parece aumentar la probabilidad de terremotos, señala. Para Orts, “realmente la mejor solución a los problemas [de una nación] es la eficiencia energética. “Y eso, añade, no causa ningún riesgo en absoluto”.
Web Links
Terremoto en Japón:La importancia de la planificación de riesgos
Abastecimiento y sostenibilidad: Un porfolio de energías para encajar el puzzle energético
http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=whatshot&language=spanish