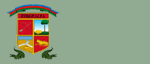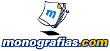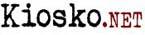El dilema político de América Latina – Fernando Mires / ANALITICA.ve – 6.10.2010
La verdad es que no hay ninguna razón para imaginar que la democracia latinoamericana está plenamente consolidada
 Fernando Mires es chileno, Doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Oldenburg, Alemania donde es Catedrático de Política Internacional y Teoría Política. Ha publicado más de 20 libros acerca del tema, entre ellos El fin de todas las Guerras, Lom ediciones, 2002, e Introducción a la Política, Lom ediciones, 2004.
Fernando Mires es chileno, Doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Oldenburg, Alemania donde es Catedrático de Política Internacional y Teoría Política. Ha publicado más de 20 libros acerca del tema, entre ellos El fin de todas las Guerras, Lom ediciones, 2002, e Introducción a la Política, Lom ediciones, 2004.
El golpe de Estado que destituyó al Presidente Manuel Zelaya en Junio del 2009 -quien, a su vez, y en seguimiento del proyecto estatista hegemonizado por la unidad castrochavista, violó la constitución de la nación- y la resiente asonada (no golpe) de una fracción policial ecuatoriana (30 de septiembre del 2010) son hechos aislados, pero incitan a preguntarse si la ya larga fase de democratización que parece vivir Latinoamérica es irreversible, o es sólo un momento difuso que abrirá el paso a nuevos tipos de gobiernos y dictaduras militares.
1. La verdad es que no hay ninguna razón para imaginar que la democracia latinoamericana está plenamente consolidada. Sin embargo, es difícil pensar que los nuevos gobiernos autoritarios y/o militares del futuro serán una reedición del pasado reciente.
Por ejemplo, parece que ya nunca más será posible la reedición de dictaduras de tipo oligárquico basadas en la hegemonía de sectores agroexportadores muchos de los cuales ya se encuentran, en este mundo global, en proceso de radical extinción. Tales dictaduras marcaron la historia del siglo XlX proyectando su presencia, sobre todo en América Central, durante casi todo el siglo XX. Pero, en cualquier caso, patriarcas al estilo de Juan Manuel de Rozas, Porfirio Diaz, Alfredo Stroessner, Juan Vicente Gómez, y tantos otros, ya pertenecen más al campo de la literatura que al de la política. En cierto modo las naciones latinoamericanas parecen haber realizado una ruptura definitiva con sus momentos fundacionales, aquellos en que la nación emergió desde el interior de un Estado militar y no, como fue el caso norteamericano, de una constitución republicana.
No editable parece ser también la emergencia de “dictaduras de seguridad nacional”. Dichas dictaduras, no necesariamente oligárquicas, fueron estrictamente correspondientes con las determinaciones de la Guerra Fría y su función fue, antes que nada, la de detener el avance del comunismo. No deja de ser interesante constatar que el declive de ese tipo de dictaduras (Pinochet, Videla, etc.) es decir, el comienzo de la re-democratización de América Latina, sobre todo en el Cono Sur, tuvo lugar de modo paralelo al desmontaje de las dictaduras comunistas de Europa del Este. Desaparecida la amenaza comunista, el “mundo occidental” cortó los lazos con esas tiranías militares que fueron funcionales durante la Guerra Fría pero que, ante la promesa de la expansión democrática mundial, no servían para nada.
Hay, no obstante, un tercer tipo de dictadura militar que, bajo determinadas condiciones podría ser perfectamente reeditable. Me refiero a las dictaduras nacionalistas- sociales (a fin de diferenciarlas del nacional-socialismo de tipo europeo) que en diversas ocasiones pero de modo intermitente han hecho su puesta en escena en el escenario latinoamericano. A diferencias de los dos primeros “tipos”, las dictaduras nacionalistas sociales estuvieron en condiciones de fundir en una sola unidad el nacionalismo extremo de los estamentos militares con proyectos destinados a incorporar de modo subalterno a masas urbanas y rurales. Entre los diversos proyectos del nacionalismo- socio-militar sobresalen los que representaron el primer gobierno de J. D. Perón (1946-1955), el de Juan Francisco Velasco Alvarado en el Perú (1968-1975) y el de Omar Torrijos en Panamá (1969-1981). De algún modo, la utopía de la dictadura militar-populista que hoy reclama Hugo Chávez en Venezuela como parte de su herencia histórica, también se hizo presente en los primeros tiempos de Manuel Antonio Noriega (1983- 1989) y en el mal realizado proyecto de Lucio Gutiérrez en Ecuador (2002-2005)
2. Al llegar a este punto parece ser conveniente dejar establecido una premisa a mi juicio, decisiva, con relación al tema de la transición hacia la democracia, y es la siguiente: en la mayoría de las naciones que realizaron el proceso de transición de la dictadura a la democracia, sobre todo Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, ésta ocurrió por la vía de la centro izquierda. En cambio, la mayoría de las naciones que iniciaron el proceso de transición no desde las bases sentadas por dictaduras de “seguridad nacional” sino desde democracias afectadas por una aguda crisis de representación política, como fue el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela, éstas han sido guiadas por gobiernos centralistas, autoritarios, y sobre todo, radicalmente populistas.
Luego, la tan mentada diferencia entre las dos izquierdas en América Latina no ha sido entre “dos izquierdas”, como dice una generalizada creencia divulgada por el periodismo internacional, sino más bien entre gobiernos que privilegian usos democráticos y gobiernos populistas y mesiánicos que intentan monopolizar el poder del Estado apelando a movimientos de masas irredentas. Diferencia muy importante para disipar la idea (asumida por diversos observadores europeos) de que en América Latina estaría reeditándose la contradicción inter-izquierda que vivió Europa entre los años veinte y treinta del pasado siglo, es decir, aquella que se dio entre una izquierda socialdemócrata reformista y una izquierda revolucionaria de tipo bolchevique. La historia, efectivamente, no se repite; ni siquiera como comedia de lo que una vez fue una tragedia. O para decirlo de modo placativo: ni Chávez o Morales representan un neo- bolchevismo, ni Mujica o Lula (o Rousseff) una neo-socialdemocracia. Se trata de “cosas” muy, pero muy diferentes.
3. Para encaminarnos mejor en el terreno de las diferencias es preciso tener en cuenta algunos rasgos comunes que caracterizan a todos los gobiernos agrupados en la línea del llamado socialismo del siglo veintiuno (de aquí en adelante, SS21).
En primer lugar, todos provienen de una aguda crisis de representación política, es decir, de una quebradura, y en algunos casos, del desmoronamiento de un sistema político conformado por “partidos históricos”.
En segundo lugar, sus representantes asumen una suerte de rebelión popular y populista en contra de la política que prevalecía, manifestada en estructuras cupulares, partidocracias, el clientelismo, y la corrupción. En tal sentido ha tenido lugar en los países que adhieren al SS21, una “política de la antipolítica” la que, por lo demás, caracteriza a todos los movimientos populistas modernos. La “política de la antipolítica” se expresa, del mismo modo, en el deterioro radical de las instituciones republicanas, incluyendo las estatales. La asonada (y no golpe) de los policías ecuatorianos puede ser considerada, en ese sentido, como una causa y consecuencia a la vez de la crisis de las instituciones que provocan los estatismos populistas de nuestro tiempo.
En tercer lugar, el movimiento populista es articulado alrededor de un líder de características mesiánicas quien cuando alcanza el gobierno impondrá un régimen radicalmente autoritario, esencialmente personalista y en algunos casos (Venezuela) para-militar. De este modo se establece entre el caudillo y las masas que lo catapultaron al poder, una relación extremadamente vertical y bajo esas condiciones las llamadas organizaciones populares o de masas son convertidas en agencias del Estado al interior del pueblo.
En cuarto lugar, hay que destacar que el nuevo liderazgo tiende a actuar entre los sectores políticamente más atrasados (no necesariamente los más pobres) de cada nación y, sobre todo, entre los agrarios. En cierto modo los líderes del SS21 han reactivado el ruralismo político de las dictaduras decimonónicas, pero bajo nuevas condiciones y bajo otras formas. De este modo en cada nación que adscribe al SS21, es trazada una división tajante entre “dos naciones”: la que sigue al caudillo y la otra parte -generalmente constituida por una mayoría urbana que ha tenido acceso a la educación y a la cultura- que lo rechaza abiertamente. Con ello se quiere decir que los antagonismos que generan los gobiernos autoritarios que estoy describiendo, menos que sociales e incluso, menos que políticos, son culturales.
En quinto lugar, la adhesión de las masas al líder opera a través de dos tipos de vínculos: uno que es ideológico- emocional y otro orgánico. De acuerdo al ideológico-emocional, el caudillo deviene en una suerte de Mesías redentor cuya tarea es conducir al pueblo a un nuevo paraíso terrenal, tarea que para ser cumplida pasa por la destrucción de las “fuerzas del pasado” (es decir, todo lo que se opone al nuevo régimen) y por la derrota de un enemigo suprahistórico que es, en la mayoría de los casos, “el imperio”, entidad que a veces es representada por los EEUU, otras por el mundo político occidental, y por cierto, por el siempre denostado mercado mundial “neoliberal”. Así se explica por qué todos los caudillos del SS21 son anti-norteamericanos, independientemente a que ninguno de sus gobiernos ha tenido alguna vez un problema real o concreto con los EEUU. De más está decir que ese anti-norteamericanismo es una expresión llamativa de lo que en verdad caracteriza a tales líderes: un enraizado anti-occidentalismo tanto cultural como político.
En sexto lugar, el vínculo ideológico-emocional mencionado sólo puede ser mantenido en el tiempo a través de la creación de determinadas estructuras orgánicas. Y estas son dos: a un lado, el Partido Único, que es a la vez un Partido- Estado y por lo mismo el Partido del caudillo; y al otro lado, las llamadas organizaciones “de base” vinculadas rígida y verticalmente al Partido- Estado. El Partido Único puede haber sido fundado antes de que el líder tenga acceso al gobierno y en ese caso el Partido es convertido en un partido de Estado (ejemplos, el MAS boliviano) o nace como un partido “ad hoc” (Alianza País en Ecuador) o desde el mismo Estado, como es el PSUV – partido de empleados públicos y militares- del cual Chávez es propietario exclusivo. En los tres casos el Partido opera como un medio de coerción, de integración social, de plataforma para escalar posiciones en la administración pública, y de dominación política. En fin, de todos los modelos de partidos, incluyendo a los comunistas del pasado, el Partido Único del SS21 es el que más se aproxima al modelo de partido llamado “stalinista”.
4. Ahora, frente al dilema relativo a si los SS21 representan una vía histórica en dirección a la implantación de un sistema radicalmente antidemocrático, o una simple transición hacia una formación política más democrática, resulta difícil dar un veredicto sin poseer las llaves del futuro las, que como se sabe, no tienen dueño. Sin embargo sea permitido, al llegar a este punto, realizar un pronóstico sobre la base de ciertos indicios. El pronóstico dice así: probablemente, aquello que vemos hoy como una recaída en la anti-democracia en las naciones del SS21, será sólo un periodo de transición que llevará a la formación, en plazos más cortos que largos, de formaciones políticas por lo menos tan democráticas como son las que imperan en los países que no adscriben al SS21.
Un indicio que sirve de base al pronóstico formulado surge de una simple constatación: y ésta dice que el eje que da sentido y forma al SS21 -eje formado por los gobiernos de Cuba y Venezuela- ya se encuentra en abierto proceso de deterioro. Por un lado, la economía cubana ha tocado definitivamente fondo y si ha de funcionar en el futuro será sobre la base de la inducción de “elementos” capitalistas, y gracias a la ayuda de los EE UU. Si esas reformas obligarán a la clase dominante cubana a introducir mecanismos de liberación política, está por verse. Por otro lado, después de 11 años de gobierno, Chávez no ha logrado doblegar a una oposición que, pese a todo el ventajismo gobiernero y a un sistema electoral groseramente tramposo, ya es mayoritaria. Tampoco ha logrado suprimir ni dividir los partidos políticos de esa oposición. Todo lo contrario, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, existe en Venezuela una plataforma multipartidaria diferente a la que existía antes de que Chávez llegara al poder. Si desde esa plataforma podrá surgir alguna vez un gobierno de relevo que esté en condiciones de reivindicar los usos políticos desprestigiados no sólo por el chavismo sino también por la política pre-chavista, es algo que también está por verse.
Naturalmente, ni el ALBA ni el proyecto del SS21 pueden funcionar sin Cuba como proveedor ideológico y sin Venezuela como proveedor económico. De tal modo, los países que giran en torno al eje castro-chavista deberán, en algún momento, reubicarse en otros bloques asociativos del continente. El presidente de Ecuador ya ha mostrado algunos signos en ese sentido. Lo mismo deberá ocurrir con Nicaragua si su gobierno no quiere permanecer aislado del contorno centroamericano. El caso de Bolivia es más problemático.
Tanto desde el punto de vista del bloque social que representa Evo Morales, tanto desde la estrategia política que persigue el partido de Estado (MAS), hay diferencias notables entre la cartografía política de Venezuela y Bolivia. Una de ellas es que la tesis del socialismo indígena, o socialismo comunitario, está avalada por la existencia de diferentes comunidades sociales, predominantemente agrarias, las que existían en Bolivia antes de que Evo Morales alcanzara el gobierno. El evismo, más que crearlas, las ha integrado –siguiendo una línea corporativa- al poder estatal. La fusión entre Estado, gobierno, Partido Único y comunidades de base (pueblo) ha sido, en efecto, mucho más estrecha y eficaz en Bolivia que en los demás países del SS21. Y por si fuera poco, la dirección del proceso cuenta con una ideología mucho más coherente que las alucinaciones ideológicas sumamente anárquicas, casi demenciales, que ha generado en Venezuela el chavismo. El propio Vicepresidente de Bolivia es un consumado ideólogo y estratega revolucionario.
Alvaro García Linera en un breve ensayo titulado Del Estado aparente al Estado integral, (Nueva Crónica 57, La Paz, 26 de febrero al 11 de marzo de 2010, pp, 10-12) ha desarrollado un proyecto de toma del poder total desde el gobierno siguiendo el propósito de sustituir un “Estado aparente” (Zavaleta) por un “Estado integral”, determinado por la simbiosis perfecta entre Estado y una sociedad civil bajo hegemonía indígena-popular. A partir del Estado Integral, según García Linera, tendrá lugar la construcción del socialismo boliviano, meta que implica pasar por una suerte de capitalismo de Estado hegemonizado por un “bloque plebeyo-indígena” destinado a desarrollar las fuerzas productivas y a modernizar a la nación.
Lo más probable es que el proyecto del socialismo-indígena-popular boliviano sobrevivirá sobre las ruinas que dejará detrás de sí el declive de los gobiernos que conforman el proyecto del SS21. No obstante, en algún momento, Evo Morales, García Linera y sus seguidores del MAS, deberán confrontarse con la evidencia de que ese proyecto que en este momento levantan, no sólo no asegura la sobrevivencia de la democracia política sino, además, no es asimilable por ningún otro país latinoamericano que no sea Bolivia. En fin, el socialismo boliviano, a diferencias del socialismo a la Chávez, no puede ser jamás un producto exportable. Y si lo fuera (hacia algunas zonas periféricas de Perú o Ecuador, por ejemplo) Bolivia carecerá, por sí sola, de los medios para internacionalizarlo. En otras palabras: tarde o temprano la dirección política de esta nueva revolución estatista boliviana deberá responder a la misma y antigua pregunta que atormentó a Stalin y a Trotzki: ¿Es posible la construcción del socialismo -en este caso del SS21- en un sólo país? Quizás García Linera deberá escribir pronto un artículo sobre ese tema. Pero aún más importante que las visiones totalitarias de ministros como García Linera, es el siguiente dilema encerrado en una sóla pregunta: ¿Cómo compatibilizar la lucha por las libertades democráticas con las legítimas y no resueltas aspiraciones sociales de nuestro tiempo?
fernando.mires@uni-oldenburg.de
Fuente: http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/7196883.asp