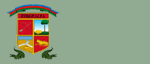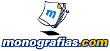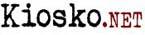Capitalismo: entre la razón y las emociones – Alberto Zelada / LOS TIEMPOS – 14.10.2011
…según Dan Ariely, las verdaderas causas de la volatilidad en los mercados que son las “emociones” y más que buenas son “útiles” o funcionales al propósito de proyectar algo de sosiego a los mercados
En marzo del 2009, el Financial Times de Londres sostuvo, con cierta dosis de pesimismo, que la “crisis de crédito” derivada de la crisis financiera del 2008 había destruido la “fe en la ideología de libre mercado”. Al presente, otras voces advierten sobre la inminencia de profundos cambios en el sistema capitalista o sobre el fin del mismo. Quienes subrayan lo primero, ponen énfasis en la necesidad de buscar una forma más “amable” de capitalismo. Aquellos que señalan lo segundo, no se atreven a pronosticar –a diferencia de lo que sostuvo Karl Marx– qué sistema económico surgirá en reemplazo del capitalismo.
Para algunos analistas, como Chandran Nair, del Global Institute for Tomorrow de Hong Kong, parece evidente que dos principios del capitalismo son “falsos”: primero, el que sostiene que los seres humanos son racionales y que los mercados se comportan de manera racional y, segundo, el que afirma que los mercados son los que asignan los precios. Ni uno ni otro supuesto se dan, en todo momento, en los mercados financieros y de valores. Los agentes económicos actúan muchas veces impulsados más por emociones, como el miedo y la incertidumbre, que por fríos razonamientos o cálculos sobre la probable evolución de los valores que intercambian. Como consecuencia de esto, los precios de estos valores no siempre reflejan la situación real de sus emisores.
A manera de ejemplo de comportamientos poco racionales, otro analista, Dan Ariely, recuerda que cuando Standard and Poors rebajó la calificación de la deuda de los Estados Unidos, los inversores que deberían haber “huido” de los bonos del tesoro hicieron todo lo contrario. Cosa parecida ocurrió cuando circularon rumores sobre una posible rebaja de la calificación de la deuda de Francia. “Esto que está pasando – dijo el analista – tiene mucho de aleatorio” y cuesta entenderlo.
Hasta hace poco, una subida del precio del petróleo coincidía con una caída de las compras de papeles en las bolsas. Ahora se da un comportamiento diferente: “El petróleo sube y las bolsas también”. Cuando ocurre esto último la explicación más fácil es que la subida fue impulsada por las compañías de hidrocarburos. En cambio, cuando ocurría lo primero se decía que los inversores se ponían a la “defensiva” por el temor de un “enfriamiento” de la economía como efecto de la elevación de costos vinculados al precio del petróleo.
Estas explicaciones, no del todo satisfactorias, encubren, según Dan Ariely, las verdaderas causas de la volatilidad en los mercados que son las “emociones” y más que buenas son “útiles” o funcionales al propósito de proyectar algo de sosiego a los mercados.
Otros pensadores optan, tal como señala Pablo Maas del diario Clarín de Buenos Aires, por tratar de comprender la coyuntura a la luz de categorías propias de la “sociología política, la psicología y el impacto de los cambios tecnológicos”. En un coloquio realizado, el mes pasado, en la ciudad alemana de Lindau, Joseph Stiglitz insistió en su idea de que la “macroeconomía” ha fracaso en su intento de encontrar explicaciones plausibles a lo que ocurre en este momento en la economía global. Enfatizó que para los modelos tradicionales las “burbujas no existen” y los “shocks no tienen importancia”. Por consiguiente, todo lo que se necesita es que la “inflación sea moderada” como condición para el crecimiento y la estabilidad. Sin embargo, tal vez porque los agentes económicos no son totalmente racionales, a pesar de alcanzar la primera meta los países no consiguen superar ni el estancamiento ni la inestabilidad.
También se buscan explicaciones en los efectos derivados de la “confianza” o falta de confianza de los agentes económicos. “La confianza – dice Ricardo Arriazu, economista español – se construye con el tiempo y se destruye en un instante”. Por una parte, la falta de confianza provoca “temor” e impulsa a los agentes económicos hacia comportamientos “instintivos de manada”. Por otra parte, la recuperación de la confianza más que un problema económico es un problema “psicológico, político y de liderazgo”.
Muchas de estas apreciaciones incitan a pensar que una buena parte de la responsabilidad para salir de la crisis que agobia a los países de la Unión Europea, a los Estados Unidos y, en buena medida, al Japón, corresponde a los políticos. Son estos los que tienen en sus manos los medios para dar señales más claras para el desenvolvimiento de las actividades económicas, sobre todo aquellas capaces de provocar menos incertidumbres y, sobre todo, una nueva confianza en las políticas públicas y en la solvencia de los Estados.
El autor es miembro del Observatorio Político de la Universidad Mayor Gabriel René Moreno
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20111012/capitalismo-entre-la-razon-y-las-emociones_145244_299927.html